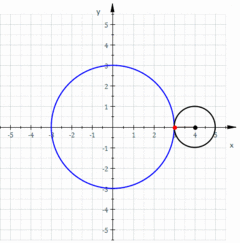¡Jaime, Pepe, decid la
verdad!
(A mis amigos Pepe y Jaime, al
que nunca olvidaré)
En 2013 mi hija recibía una de las 100 becas que la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo concedía a los mejores bachilleres de
España y que les permitía asistir al Aula de Verano Ortega y
Gasset que se desarrollaría a finales de agosto en el Palacio de la
Magdalena de Santander. Mi mujer y yo la acompañamos y pudimos
disfrutar unos días de la bella ciudad y alrededores.
Conocí la capital cántabra contando yo con quince años y con
motivo de la finalización de aquel Bachillerato (de seis años) que
se iniciaba con diez y que fue enterrado ya por posteriores Leyes de
Educación. Por aquellas fechas los viajes de estudios se llevaban a
cabo poco antes de Semana Santa. El nuestro supuso un periplo de once
días, gracias al cual algunos contemplábamos por primera vez los
encantos de Madrid, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, Santander...
Como naturalmente ocurre en cualquier grupo humano, los afines nos
íbamos acercando y solíamos salir juntos en los tramos horarios de
libre disposición que el profesorado nos asignaba. Fue en aquel
viaje donde los incipientes vínculos de amistad de tres
adolescentes, se afianzaron definitivamente hasta nuestros días.
Éramos Jaime, Pepe y yo.
Paseando con mi esposa por el atractivo paseo marítimo, localicé
un pequeño puerto de embarcaciones ligeras y botes y le sugerí
acercarnos a él. Lo reconocí de inmediato aunque habían
transcurrido casi cuarenta años. Algo había cambiado, pero en lo
fundamental seguía igual. Era el mismo al que aquella tarde de
finales de marzo de 1974 nos aproximamos los tres amigos con el
empeño de alquilar algún batel y remar un poco. Disponíamos de
tiempo libre, eran alrededor de las cuatro y en hora y media podíamos
bogar un rato y retornar a tiempo al punto de encuentro para
proseguir las actividades con el resto del grupo.
Yo miraba con obstinación y ya no había botes de madera. Ahora
eran pequeños barcos multicolores, de fibra de vidrio. Sentí cierta
nostalgia. Creo que localicé el punto exacto donde embarcamos y
recorrí con la vista la trayectoria hasta escapar del pequeño
puerto. Alcé la mirada y un estremecimiento transitó por mi cuerpo.
Primero experimenté perplejidad pero enseguida me sosegué. Esbocé
una ligera sonrisa y me alegré de estar allí cuatro décadas más
tarde.
Los tres amigos descendimos por unos escalones de piedra y nos
dirigimos a un hombrecillo tostado por el sol, la tez surcada por las
arrugas del tiempo y el trabajo, boina calada y mirada seria. Le
declaramos nuestro deseo y su negativa fue rotunda. Los botes no se
alquilaban. Porfiamos argumentando que pagaríamos un precio
razonable aunque sólo fuera por media hora de uso. No sin objeciones, el hombre aceptó aunque con un requisito: no
podíamos salir de la dársena.
Abordamos la minúscula isla de madera y nos hicimos a los remos.
Sólo Jaime revelaba tener más pericia con el palo. El puertecillo
se nos hizo pequeño y, observando que el hombre ya no reparaba en
nosotros, pusimos proa a mar abierto. ¡Qué felicidad! Con toda
energía hundíamos las maderas en el agua, que cada vez se hacía
más oscura. Al poco, el calor del esfuerzo obligó a despojarnos de
las gabardinas. Sí, gabardinas. Pantalón largo, camiseta, camisa,
saquito (ahora se le llama jersey) y gabardina. Por supuesto, zapatos
de cordones. Nos alternábamos con las palas y percibíamos cómo la
ciudad se hacía pequeña. No había peligro de que el hombrecillo
nos fiscalizara. Para nosotros no habrían pasado ni diez minutos,
tal era nuestro arrebato, pero se habían deslizado bastantes más. A
espaldas del remero se divisaba, aún distante, tierra firme.
Resolvimos llegar hasta allí, teníamos tiempo.
Seguíamos remando y riendo y criticando la destreza del improvisado
marinero que intervenía en cada momento como motor de la
embarcación. Nos impusimos callar cuando apreciamos un ruido extraño
por debajo de nuestro bote. No sabíamos que había sido y dejamos de
reír. Ya sólo se oía el mar. Al momento entendimos qué sucedía.
Una de las tablas del barquichuelo se había levantado y comenzaba a
entrar agua. Dentro de la chalupa había una cuerda enrollada y una
lata. La cogimos y comenzamos el achique. Absurdo, pues entraba más
líquido del que arrojábamos. Dispusimos continuar hasta aquella
tierra firme que ahora sí, se nos presentaba demasiado lejos. Evoco
mi cruce de miradas con Jaime, su expresión y lo que ella
transmitía. En esa situación, pies cubiertos de agua hasta las
espinillas y arrojando con el envase a marchas forzadas, pudimos
estar al menos media hora, pero no sentíamos frío.
Alguno de los tres observó y gritó con entusiasmo que el agua se
hacía menos oscura, y así era. El fondo empezaba a verse poco a
poco, cada vez con más claridad. Quince minutos más, tal vez, y los
cangrejos se distinguían con toda claridad. Dos metros, un metro,
medio. La barca dejó de moverse y nosotros podíamos salir de ella
aún bastante lejos del destino que nos habíamos propuesto. Saltamos
fuera y decidimos qué hacer, toda vez que regresar era imposible.
Teníamos que dejar la triste nave a salvo y poniendo bajo su quilla
los remos a modo de rodillos, la empujábamos. No avanzamos ni veinte
metros cuando los dos maderos se habían partido por el peso
soportado. Nos quedaba la soga. Localizamos una piedra, la agarramos,
la trasladamos y a ella anudamos la barca. A partir de ese momento,
correr en dirección hacia lo que creíamos era lo más cercano. Y
corrimos, vaya si corrimos. El agua salía del interior de nuestros
zapatos, que eran más pesados de lo habitual. Esqueletos de
embarcaciones parecían mirarnos mientras nos preguntábamos dónde
estábamos y qué era aquello. Pero no había mucho que pensar, sólo
correr y correr. Llegamos hasta una zona donde podíamos subir a un
nivel superior y lo hicimos. Y desde allí contemplamos con pesar la
barca (Rosario se llamaba y aún recuerdo su matrícula), ya bastante
lejos y como si los tres amigos hubiéramos salido de una gran
bañera. Algo inexplicable. Seguimos corriendo pantalón remangado y
por fin nos topamos con una persona a la que le preguntamos cómo
volver a Santander. Con amabilidad pero con extrañeza nos señalaba
con su brazo extendido la dirección que debíamos tomar, también
que encontraríamos un muelle y una barcaza municipal que saldría en
diez minutos. Había que seguir corriendo. ¿En diez minutos? Alguno
miró su reloj, eran las ocho menos diez de la tarde. De nuevo a la
carrera. Pero lo conseguimos, llegamos y subimos a bordo. Durante el
trayecto de retorno ninguno dijimos una sola palabra. Bajamos del
transporte y nos encaminamos hacia el embarcadero donde cuatro horas
y media antes habíamos alquilado una vieja barca. Ahora cobraba
sentido el hincapié del hombrecillo en que no saliéramos del
embarcadero.
Al dueño no lo encontramos, pero sí indicamos a otro pescador que
habíamos dejado la barca 'allí a lo lejos, en la playa y amarrada a
una piedra'. El pescador nos miraba con asombro tanto por oír lo de
la playa de la que hablábamos como por la historia que le acabábamos
de relatar.
Ya quedaba el último acto de la función. Regresamos al hostal y
allí estaba nuestro profesor que, aunque para sus adentros se alegró enormemente de vernos, nos soltó una reprimenda sobrecogedora.
-¿¡De dónde venís!? -decía enfurecido. Yo le relataba
atropelladamente, como podía. Pero él no creía una sola palabra de
mi explicación.
-¡Jaime, Pepe, decid la verdad! ¿¡Dónde habéis estado!?
No recuerdo el correctivo que nos impuso, aunque lo aceptamos
obedientemente. Sí recuerdo que finalmente admitió como veraz
nuestro relato y también recuerdo sus palabras: "La marea baja
os ha salvado la vida".
Me giré hacia mi mujer, que preguntaba por mi estado de
enajenación momentánea. Volví en mí, le sonreí, miré de nuevo
al mar y nos marchamos.
Luis Gerardo Ortiz (abril de 2022)
Hasta la próxima